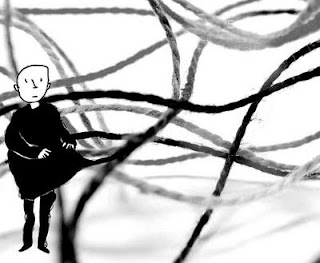La salida hacia Portugal desde Madrid se hace por la carretera de Extremadura, que termina en Badajoz. Según sales llegas los municipios de Alcorcón y Móstoles, casi unidos a Madrid, llenos de enormes y feos edificios donde viven millones de trabajadores que todos los días entran por dicha carretera o con el tren de cercanías. Entre medias, los super/mega/hiper centros comerciales donde perdemos la vida sólo por comprar y comprar. Son un auténtico ecosistema del que algunos no pueden salir, fuera no hay nada.
Una vez fuera del hongo madrileño encontramos el campo. Un campo aparentemente estéril, amarillo, salpicado de encinas, viñas, algún olivo, olor a rebaño de ovejas que alterna con el del humo de alguna pequeña industria. Páramo, muchos kilómetros de páramo en la provincia de Toledo y ningún pueblo que reseñar, salvo Talavera de la Reina (horror de los horrores), pero el destino hace pasar por alto todo este camino conocido por los fines de semana en los que de vez en cuando los capitalinos decidimos huir. Al fondo la sierra de Gredos (montaña, frío, nieve, agua, ríos, verde, piedras y pueblos serranos).
Llegando a la provincia de Cáceres el paisaje vuelve a cambiar, se vuelve más atractivo no tanto en lo natural como en lo histórico: Trujillo y Guadalupe. Toda la provincia se encuentra atravesada por valles conocidos: la Vera y el Jerte donde la naturaleza se vuelve más agreste y los frutales proporcionan la falsa alegría que nos transmite el verano. No hay nada como madrugar para viajar y parar a desayunar en carretera. Seguimos de camino a Badajoz. El paisaje sigue siendo monótono y la capital no resulta muy atractiva. Nunca había sido tan consciente de lo lejos que está y lo metida que anda en Portugal. Ya estamos en la frontera.
Es una frontera sin aduana, sin controles (qué decepción, añoranza de un pasado sin globalizar). Notas el cambio de país porque el móvil se vuelve loco (todas las empresas de telefonía se disputan tus conversaciones) y las señales de tráfico tienen aspecto diferente. El paisaje se vuelve más sinuoso, con miles de colinas y casas dispersas. Pasamos Elva y Ébora. Este paisaje de dehesa nos acompaña hasta prácticamente Lisboa. Es lo que ocurre con estas fabulosas autopistas, que nos permiten desplazarnos rápidamente pero nos dejan sin saborear los contornos de las ciudades.
Según se llega a Lisboa lo primero que hay que hacer es cruzar el Tajo. 17 kilómetros a través del puente Vasco da Gama (espeluznante y bello), símbolo de modernidad para los lisboetas. Circunvalando la ciudad y ya ansiosa por encontrar el mar. Todavía me quedan 80 kilómetros para llegar a mi destino: Caldas da Rainha. Otra autopista. Pero aquí sí que hay un auténtico cambio paisajístico. Son 80 kilómetros de bosque paralelo al Atlántico, que no se ve pero se nota en la piel y en el olor.
Caldas da Rainha es un pueblo interior pero muy húmedo. El Atlántico tiene tanta agua que sus vapores se desplazan bastantes kilómetros hacia el interior. Como el terreno es bastante elevado hace de pantalla, generando nubes y mucha niebla matinal (todos los días despertábamos pensando que iba a llover). Lo más destacable del pueblo es su plaza, con su mercado diario de verduras, gallinas y conejos vivos, quesos, cerámica... recuerda a los mercadillos españoles de hace unos años. Las apariencias hacen pensar que es un país que siempre va por detrás de nosotros pero no es cierto. Es un país más austero pero se nota una vitalidad que en España hace años que no se ve. Las casas más antiguas recuerdan al estilo colonial y de hecho, el edificio que más destaca es el antiguo balneario, decadente y preciosista (Ojos Negros de Nikita Mijalkov o La montaña mágica de Thomas Mann).
Y después la playa, en Foz de Arelho. Allí el mar se junta con el lago de Óbidos cuando la marea está alta y se separa al antojo de la luna. Es alucinante ver como se juntan las aguas de diferentes composiciones, parece mentira que pueda ser tan evidente a nuestros ojos un mínimo en la composición química o en la temperatura (como ocurre en las rías del Cantábrico o en el delta del Ebro). La playa es enorme y para alcanzarla tienes que superar previamente una duna. El ruido de las olas es tan fuerte que parece que el cielo estuviese lleno de cazabombarderos merodeando sin parar. Suele haber poca gente y el agua es muy fría; sólo los surfistas con sus trajes de neopreno se atreven a disfrutar de las olas. El sol calienta pero el aire refresca produciendo una mezcla similar a la que se produce entre el mar y el lago. Los chiringuitos son escasos y la música brasileña. Decenas de paseos descalza por la playa. Mis talones renovaron su piel. Mi piel se oscureció.
Muy cerca estaba el pueblo de Óbidos, una antigua fortaleza por la que parece que no ha pasado el tiempo. Está elevada y cuando vas por la autopista parece un barco encallado en plena meseta. Cuando atraviesas sus puertas te trasladas en el tiempo. Murallas, casas, miles de flores, miles de colores y olores. Como siempre, lo peor somos los turistas que buscamos lo más genuino y no nos damos cuenta que nuestra presencia le quita todo el sabor (nuestras ropas, nuestros relojes, nuestras cámaras, nuestros móviles, las tiendas recuerdos...).
La comida en general es muy parecida a la nuestra. Es rica y variada. Los precios son buenos. Yo soy una fanática del pescado y he disfrutado de lo lindo: sardinhas, dourada, povo (pulpo)... y el descubrimiento del siglo, carne de porco a la alentejana (cerdo al estilo de la región del Alentejo, cocinada con almejas). Los vinos son suaves, principalmente blancos y verdes. Los quesos son suaves y se comen de aperitivo. La cerveza entra sola.
He sido consciente de lo poco que sé sobre este país pero lo admiro por tres cuestiones básicas: una, ganaron la guerra a la corona española y se independizaron para no saber más de ella (lo que intentaron vascos y catalanes pero les salió mal); dos, consiguieron que el ejército apoyara al pueblo en la Revolución de los Claveles, haciendo desaparecer al tirano de Salazar y no esperaron a que muriera como nosotros; tres, expulsaron a sus monarcas.
Peniche forma una península. Es un pueblo con mucha vida y sus playas son difíciles de alcanzar por las tremendas dunas, pero merece la pena sortearlas pues tiene una playa de muchos kilómetros que recorrí completa, casi vacía y con el cielo encapotado. Allí se encuentra el cabo Carboeiro, donde se da una formación geológica muy particular por la acción del mar sobre la caliza. Provoca un paisaje de acantilado con chimeneas geométricas.
Lo más impactante era el rompeolas, que permitía adentrarte muchos metros en el mar y divisar la muralla que rodeaba el pueblo. Me gustaba recorrerlo contigo por la noche. Era un puerto pequeño, de barcos de pescadores.
San Martinho do Porto era un pueblo más discreto y su playa todo lo contrario que la de Peniche. Se trataba de un puerto natural y sus aguas estaban adormecidas. Quizá el baño era más agradable pero perdía el encanto de la fiereza atlántica. Tenía un mercadillo de antigüedades que recorría el paseo marítimo donde las antigüedades se confundían con la quincalla.
Nazaré es espectacular. Playa hermosa, mucha vida, mucha música. Está a dos niveles y para subir a la parte alta hay que coger el funicular, lo que permite tener unas vistas inolvidables. La playa estaba llena tenderetes de viejas vendiendo sardinas desecadas al sol, insertadas en redes sujetas por palos. Todo huele a sal. Todo huele a mar.
Pueblos, kilómetros, olores, personas, flores, tactos,... todos los sentidos abiertos buscando las sensaciones que durante el maldito invierno hemos tenido mermadas. Sentí que estaba recuperando mi mente y mi cuerpo.
El tiempo pasa y la sensación de libertad que produce el inicio de las vacaciones se va amortiguando poco a poco. Se hace inevitable el traslado hacia Lisboa, última oportunidad de ver el contorno de Óbidos y su castillo y de oler el eucalipto con la brisa marina. La llegada a la gran ciudad es un poco fea, como todas. Una avenida circunvala el este de Lisboa, bordeando una especie de bosque donde se colocan las putas. Lo único destacable es que cerca están los restos de un acueducto romano, como una pincelada de belleza en el caos de la inmundicia.
Búsqueda del hotel, cabreos de rigor (por aquí, por allí...). Justo debajo del puente 25 de abril (fecha de la revolución) estaba, entre Belem y Lisboa. El hotel era tan lujoso que no me sentía bien en él, menos mal que sólo eran dos noches. Además, parecía que estaba desafiando a la naturaleza: la inmensidad del puente (coches, trenes...) y los aviones sin dejar de pasar (el aeropuerto lisboeta está tan cerca que los aviones pasan rozando los tejados).
De Lisboa, ¿qué decir?. Ya lo conocíamos pero fue un reencuentro inolvidable. Es una ciudad con mucha vida, incluso nocturna. La primera cita la tenía en Sao Joao, un castillo-fortaleza que te permite ver toda la ciudad y la magnífica desembocadura del Tejo (Tajo). El atardecer más hermoso que puedas imaginar. Te hace sentirte elegido por los dioses si es que existen. Bajada por la Alfama (barrio tradicional bastante deteriorado) hasta llegar a las plazas Rossío y Comerço donde es inevitable pensar que estás en Europa, en la Europa más antigua. El barrio del Chiado está más cuidado y siempre lleno de terrazas y gente que no para de pasear (como yo no hubiese nunca dejado de hacerlo).
Al día siguiente vuelta al coche (lo odio). Esta vez mereció la pena. Salir de Lisboa para bordear la costa hacia el norte. Cascais y Estoril me defraudaron tanto en lo urbanístico como en la calidad de sus playas así que decidimos conocer Sintra (hacia el interior). Un fabuloso equívoco me permitió conocer el Cabo da Rocha, el punto más septentrional de Europa. Una costa elevada y repleta de niebla, una costa escarpada e inhóspita, una costa que invitaba al suicidio por alguna noble causa (afortunadamente no se me ocurrió ninguna).
Y Sintra, como en un cuento de hadas. Castillo, casas de colores dispersas por la montaña, mucho verde, mucha humedad.
Vuelta a Lisboa y vuelta a casa. Vuelta a la normalidad.